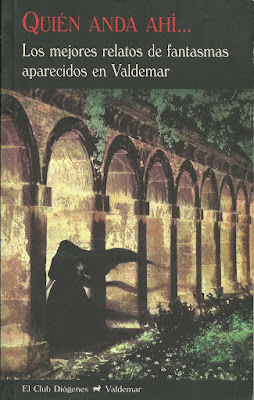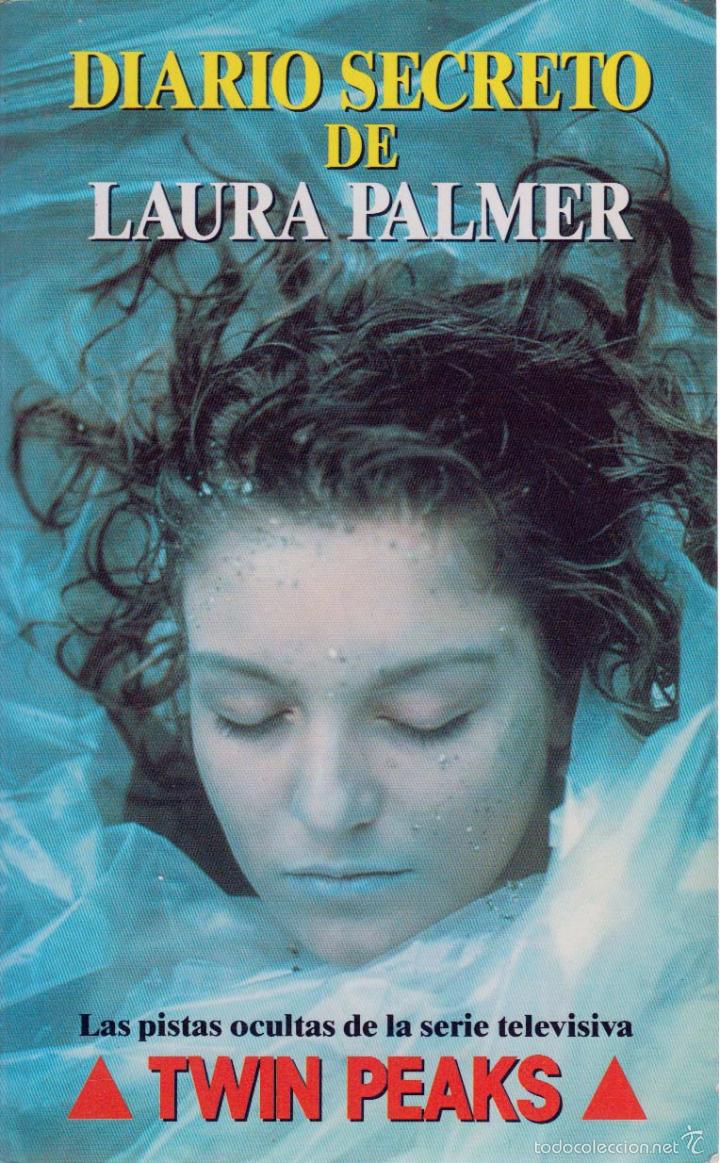"Nos estamos quedando sin sueños. Y, cuando muere el sueño, la oscuridad se apodera del lugar que aquél ha dejado huérfano. Pero en la oscuridad, principalmente cuando la razón está dormida, enseguida se despiertan los monstruos"
Las campañas siguen, las batallas se recrudecen. Como bien se especifica en el prólogo, Praga huele a sangre, y sabemos que eso solo puede significar algo: que correrá mucha más.
Los guerreros de Dios es la continuación de
Narrenturm (que ya fue reseñada
aquí), la primera parte de esta trilogía de iniciación que nos llevaba de la mano del joven Reinmar de Bielau, un joven estudiante, despreocupado, enamoradizo y también mago que se encontraba, sin comerlo ni beberlo, atrapado en un torbellino de dimensiones históricas, exactamente en el ojo de un huracán como fueron las constantes herejías (o mejor dicho, escisiones religiosas) que florecieron en los albores de la época Moderna.
Tras un primer volumen bastante introductorio (fue, precisamente, uno de los mayores "peros" que le encontré), era necesario que el segundo alzase el vuelo, concretase su trama, definiese mejor a determinados personajes. Narrenturm es una novela espléndida, por gentes como Scharley o el patriarca Sterz, el humor y la diversidad de situaciones y géneros que se entremezclan con bastante maestría; sin embargo, también es cierto que se resiente de algunas carencias que bien podrían quedar justificadas en su continuación. Y así es, efectivamente.
Desenmascarando fanatismos
No es ni mucho menos mi intención analizar la novela bajo el prisma de lo político, pero sí me resulta imposible no entrar en aquello que considero uno de sus mayores aciertos narrativos y que, desde luego, ponen a Sapkowski en una posición bastante elevado en lo que a recreación y sobre todo rigor artístico se refiere. En los primeros compases de Narrenturm, los husitas apenas se daban a conocer. Se sabe, en efecto, que el hermano de Reinmar fue uno de ellos, y tanto el sentimentalismo del protagonista como las simpatías de aquellos con quienes se mueve hacen que en el lector se genere una idea positiva del movimiento. Un grupo perseguido, oprimido por esa Roma que parece encarnar todos los males, unos idealistas que luchan y se sacrifican por un supuesto mundo mejor. Hacia el final, a raíz del encuentro con Ambrós, intuimos que quizá todo eso no es más que un discurso edulcorado. En Los guerreros de Dios, directamente, descubrimos que son monsergas.
Sapkowski rehuye maniqueísmos infantiles y presenta ambos bandos con riqueza, con sus bondades y sus vicios, que no son pocos. Pronto nos damos cuenta de que los husitas, esos seres de luz, no se achantan a la hora de competir con los papistas a la hora de arrasar aldeas, violar mujeres, matar a niños y sembrar el pánico dondequiera que no se acate su visión de la fe.
Al fin y al cabo, en este sentido, el libro refleja con mucho acierto al ser humano. Sus necesidad de aferrarse a una única verdad, la locura a la que tantos se entregan a una causa embaucados por discursos que apenas comprenden... De todo esto se desprende algo muy cierto, y es que si algo articula los movimientos, de cualquier tipo (políticos, sociales, religiosos, ideológicos, etcétera), es el deseo de poder, estar el uno por encima del otro. Reconocerlo no debería ser un problema, salvo por el hecho de que echa por los suelos la excusa de ese mundo mejor, de ese bien común que el mismo Sapkowski pone en tela de juicio en diversas ocasiones, la más espléndida de todas un diálogo entre el protagonista y su (finalmente) estimado demérito en los primeros compases de la novela.
Tiempo y cicatrices
Uno de los aspectos que más me atraían de Los guerreros de Dios incluso antes de leerlo era la necesaria evolución de Reinmar desde lo visto en el primer tomo. Y digo necesaria porque, precisamente, en Narrenturm era de los personajes menos atractivos, muy por detrás de Scharley, Sansón o De Grellenort, y en absoluto a la altura del rol protagonista; necesitaba, desde luego, un empujón. Empujón que sí, en este segundo tomo recibe y aunque él no lo sepa, muy gustosamente.
La acción arranca un par de años después de los acontecimientos de la Torre de los Locos, lapso suficiente como para que todo lo vivido (y sufrido, sobre todo) haya arraigado en la personalidad de aquel muchacho soñador, algo bobalicón e incapaz de tomar una decisión que no lo traiga de cabeza (a él y a quienes lo acompañen). En cierto modo, quienes hayáis leído la novela lo estaréis pensando, sí, Reinmar no ha dejado atrás algunas de sus actitudes más reprobables. Su visión política sigue siendo infantil, incluso más que en el tomo anterior ahora que toma parte activamente en el conflicto, y no son pocas las veces en que tipos más curtidos como Scharley lo dejan en evidencia con no poca facilidad. Y sí, sigue tomando malas decisiones. Algunas verdaderamente malas. No obstante, el tipo ha madurado. No pierde tanto el culo (con perdón) por la primera muchacha que se cruza en su camino y algunas de sus acciones las origina un sentido del deber y de la coherencia impensables en el Reynevan que huyó como alma que lleva el diablo de los enloquecidos Sterz. Todo esto es una suerte, porque la historia no hubiese resistido una vez más a aquel mismo Reinmar de Bielau.
El gran reto, ahora, es ver qué le depara Lux Perpetua. Tengo muchas esperanzas puestas en el desenlace precisamente por cómo el personaje va a evolucionar. Si el salto ha sido evidente en este caso, con momentos en que Reynevan llega a ser irreconocible, lo que esté por venir puede ser verdaderamente grande.
 |
El triunfo de la Muerte, Pieter Brueghel el Viejo, 1562. ¿Encontráis las portadas
de los libros? |
Por sus obras los conoceréis
Respecto al plantel de secundarios, hay un poco de todo. Si Scharley era la estrella de Narrenturm, Sansón lo es de Los guerreros de Dios. No solo gana protagonismo (e irónicamente sin aparecer tanto como en el primer libro) sino que su personaje es llevado al límite, brindando algunas escenas y conversaciones que resultan difíciles de olvidar. Scharley, tristemente, aparece solo de vez en cuando; eso sí, cuando lo hace brilla. Regresan otros como Nicoletta (que, salvo cierto giro que la enriquece, no logra cautivarme) o Tybald Raabe. Del bando enemigo es de celebrar la brillante vuelta de un Birkart de Grellenort que nos muestra muchas de sus cartas, ganando en protagonismo y postulándose como uno de los mejores villanos de la trilogía y también como uno de los mejores del plantel en general.
También hay nuevas incorporaciones a la altura de las expectativas, como cierta abadesa de armas tomar, los líderes husitas de Bohemia o los nuevos compañeros de viaje de los protagonistas. De éstos no hay ninguno que sorprenda o haga méritos para ser recordado, pero sí que son lo suficientemente consistente y ricos como para evitar los continuos cambios de comitivas que tenían lugar en el primer tomo, que sí, se debían a "exigencias del guión", pero que tampoco daban mucho de sí en la mayoría de los casos.
Mención aparte merece un personaje que protagoniza un capítulo entero y autoconclusivo, pero que brinda uno de los episodios más completos, memorables e intrigantes de todo el libro. Por las situaciones, los individuos que aparecen, por la resolución de ciertas tramas que parecían olvidadas y por la riqueza con que está relatado. Puede entenderse, incluso, como un relato independiente de corte fantástico y aunque por supuesto está ligado a los acontecimientos principales, no me importaría en absoluto leerlo de vez en cuando por lo bueno e interesante que es.
Sangre ira y honor, lo que se dice honor, muy poco
Si de algo me he alegrado sobremanera leyendo esta secuela ha sido de ver cómo Sapkowski prescinde de los numerosos deus ex machina que tanto de cabeza me trajeron en el primer tomo. Quizá las situaciones no sean tan extremas, pero de este modo las resoluciones ganan en credibilidad y el resultado, en conjunto, es mucho más sólido. En general, el tono del libro gana en seriedad (ya se nos advertía en Narrenturm: "Comienza esta historia de forma amena [...], que no os engañe") y algunos de los delirios del primero se han visto suprimidos en pos de un realismo que le sienta como un guante. No es que prescinda de los elementos fantásticos, ni mucho menos, pero sí que parecen encajar en la historia con mayor lógica. Sirve como ejemplo la maravillosamente macabra escena que abre el último capítulo, todo un homenaje a las Totentänz o danzas de la muerte, que en absoluto desentona como sí podían hacerlo las monstruosas habilidades mágicas de Huon von Sagar.
Algo que me veo obligado a mencionar pero que tiene más que ver conmigo que con el libro es que en ocasiones el ritmo se rompe. Quizá esto no sea bien recibido, pero no me suelen interesar las escenas de guerra. Me pasa con estos libros, los de Canción de hielo y fuego y con tantos otros del estilo; sencillamente, pierdo el interés en espadazos, batallas campales, escudos, estandartes y griterío constante. Me gusta la acción, los duelos y las sangrías, pero en los enfrentamientos multitudinarios me cuesta enteros seguir el hilo. Mea culpa, no digo que no.
En todo caso, este aspecto ha afectado sensiblemente mi ritmo de lectura; he adorado los momentos de intriga, las conversaciones, las puñaladas en la sombra, pero no he conectado con esos capítulos en que la acción más frenética toma el testigo. Por supuesto, esto no se lo achaco a Sapkowski, pero sí creo que hay momentos en que se extiende en demasía cuando la situación no necesariamente lo requiere y tampoco sirve enriquece a los personajes.
Ad finem belli, principium dubiorum
Llama la atención, aprovechando el titulillo, la considerable reducción del apéndice en que aparecen anotadas las traducciones de los textos en latín, polaco, checo, alemán u otras lenguas extranjeras insertadas en la narración. Si en Narrenturm todas aparecían traducidas y, en caso de ser necesario, explicadas, aquí algunas brillan por su ausencia. No me parece grave en el caso de algunas expresiones en latín fácilmente deducibles, pero aun así creo que esto se podría haber trabajado más; no es pecado del autor, e imagino que es cosa de la traducción. Traducción, por otro lado, que sigue siendo sensacional a pesar de la ausencia de José María Faraldo. Traducir no es fácil, porque desde luego no consiste en transcribir un texto literalmente sino en hacerlo sentir nuestro cuando lo leemos, y lo aquí logrado por Fernando Otero Macías con una lengua como la polaca es digno de reconocimiento. Salvo algunos anecdóticos y puntuales errores tipográficos, es impecable y sigue lidiando con bastante éxito la gravosa tarea de sacar a relucir el efecto de las variedades dialectales y regionales del idioma original en su adaptación al lector hispanohablante.
Si ya conocíais la trilogía, probasteis suerte y por alguna razón no terminasteis de congeniar con la propuesta de Narrenturm, merece la pena que le sigáis dando una oportunidad. Los guerreros de Dios es un claro más y mejor, que ya no se siente como un prólogo demasiado extenso sino como una historia madura capaz de plantearnos situaciones realmente peliagudas. Sobre todo para Reynevan, cuya situación personal de cara al siguiente y último volumen hace augurar otro empujón decisivo y me atrevo a decir que radical, que lo exprimirá definitivamente.
En resumen, la apuesta de Sapkowski por la recreación de ese convulso período que fueron las Guerras Husitas Sigue siendo una curiosa mezcla de géneros histórica y fantástico, pero eso no quita que desde Flaubert y su encomiable Salambó sea una de las más fascinantes aproximaciones a la novela histórica. No por parecido (no tienen nada que ver), sino por el rigor, la originalidad y su riqueza literaria; por la habilidad, por supuesto, de lograr que el lector aprenda y descubra el pasado sin tenerle que vomitar encima el contenido de un manual, simplemente disfrutando de tramas, personajes, giros y puñaladas por la espalda. Todo esto me gustaría ratificarlo con propiedad una vez leída la trilogía completa, pero ahí lo dejo; lo apunto, para ver si luego debo comerme las palabras cuando nos volvamos a leer a propósito de Lux Perpetua.